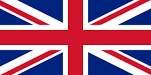Reino Unido se debate entre un mito nacional aislacionista y la realidad histórica, que demuestra que este país hunde sus raíces en Europa.
Cuando se habla de los fundadores de la UE siempre se señala a Robert Schumann o a Jean Monnet, que hasta han dado nombre a edificios oficiales de la Administración comunitaria, pero se tiende a olvidar a uno de los más importantes: el británico Winston Churchill, aunque también tiene su propio edificio en Estrasburgo. En 1946 en Zúrich, el ex primer ministro conservador sostuvo que “si Europa pudiese unirse para disfrutar de su herencia común, su prosperidad y su felicidad no tendrían límites”, en un discurso en el que habló de “los Estados Unidos de Europa”. Pero, antes, al principio de la Segunda Guerra Mundial, había liderado una iniciativa todavía más importante desde el punto de vista europeo: defendió que franceses y británicos compartiesen la misma nacionalidad. Su idea se basaba en que principios como la democracia y la libertad eran más poderosos que cualquier bandera, el mismo pensamiento que puso en marcha la unidad.
Sin embargo, el político conservador es también un símbolo de la distancia que algunos británicos quieren marcar con el continente, de la idea que defienden amplios sectores de la sociedad de que son diferentes del resto de los europeos. No es una casualidad que los filmes sobre la figura de Churchill, o sobre la retirada en Dunkerque en 1940, se hayan multiplicado desde el Brexit. Reino Unido siempre se ha debatido entre estas dos almas: la imagen que quiere construir de sí mismo como país, con la niebla en el canal que deja aislado al continente, y la tozuda realidad que muestra que, lo quieran o no los defensores del Brexit, Reino Unido forma parte indisociable de Europa.
Ningún país es una isla, ni siquiera aquellos que geográficamente puedan serlo. Como ha escrito en The Guardian el historiador David Edgerton, autor de The Rise and Fall of the British Nation (Auge y caída de la nación británica), “en 1900, el Reino Unido era un lugar muy cosmopolita. Estaba lleno de inmigrantes europeos. La comida venía de todo el mundo y el carbón británico era vital para las naciones bálticas y mediterráneas. A cambio, Londres dependía del hierro de Suecia y el norte de África; sus huevos y beicon venían de Dinamarca y Holanda; y sus periódicos se imprimían con papel escandinavo”. Lo que describe Edgerton es una unión antes de la Unión.
Siempre ha habido europeístas, mucho más en el partido laborista, y antieuropeístas, sobre todo entre los conservadores y entre la poderosa prensa sensacionalista —The Sun y The Daily Mail han hecho más que nadie para tratar de mantener al Reino Unido fuera de Europa—. Pero los bandos nunca han estado marcados solo por motivos ideológicos y el trasvase entre ellos ha sido constante, como ocurrió con Margaret Thatcher. De hecho, fue un primer ministro conservador, Edward Heath, el que firmó el tratado de ingreso en la UE, que se produjo en 1973, y que fue ratificado por amplia mayoría en un referéndum en 1975. Pero a todos, incluso a los europeístas, les gusta señalar las diferencias. Los hechos, en cambio, son mucho más rotundos: Reino Unido forma parte de la historia del continente y es una nación europea más, no solo desde un punto de vista geográfico y económico, sino político.
Los británicos fueron romanizados —aunque costó lo suyo, todo hay que decirlo—, y su capital es una herencia de Roma, por mucho que veneren a la reina celta Boudica, que se levantó contra las legiones, como refleja un monumento situado en Wetsminster, en el corazón del poder londinense. Los celtas, de los que se nutre un extraño nacionalismo británico que hunde sus raíces en la prehistoria y a los que el British Museum dedicó una gran exposición hace cuatro años, son un pueblo que todavía oculta muchos misterios, pero sobre el que existe una certeza: se establecieron en una parte muy importante de Europa en la Edad del Hierro, incluyendo las Islas Británicas.
Guerra de los Cien Años
El tapiz de Bayeux, que lleva el nombre de la ciudad francesa en la que se conserva, relata la conquista normanda de Inglaterra, mientras que un recorrido por el centro de Francia revela que hay tantos castillos galos como británicos, producto de la Guerra de los Cien Años, porque los reyes ingleses controlaban una parte importante del territorio francés. Cuando los protestantes franceses, los hugonotes, huyeron de las persecuciones, se establecieron en Inglaterra, al igual que muchos refugiados de la violencia revolucionaria o de los pogromos en el imperio ruso. Por no hablar del papel crucial de Gran Bretaña en la derrota de Napoleón. Hasta Victor Hugo escribió Los miserables en el territorio de su majestad. Y, naturalmente, los británicos lucharon en las dos guerras mundiales del siglo XX y miles de sus soldados, toda una generación, están enterrados en los campos de Flandes.
España alberga una de las pruebas más indiscutibles de la profunda relación británica con el resto de Europa: el peñón de Gibraltar, que ganó por el tratado de Utrecht y que resistió diferentes asedios durante el siglo XVIII. No ocurrió así con Menorca, que también fue británica, pero que fue recuperada. El recientemente fallecido historiador británico John Julius Norwich relata en su ensayo El Mediterráneo, que acaba de publicar Ático de los Libros, que el rey Jorge III no quedó muy contento con el cambio y que lo plasmó en una carta: “Me habrían gustado más Menorca o las dos Floridas y Guadalupe, que esta orgullosa fortaleza, en mi opinión fuente de otra guerra, o al menos de constante enemistad larvada”. Sabía que entonces, como ahora, el lugar del Reino Unido estaba en el mundo y, sobre todo, con el resto de las naciones europeas con las que, entonces como ahora, estaba obligado a entenderse.
el pais
 Ministerio libanés de Información
Ministerio libanés de Información